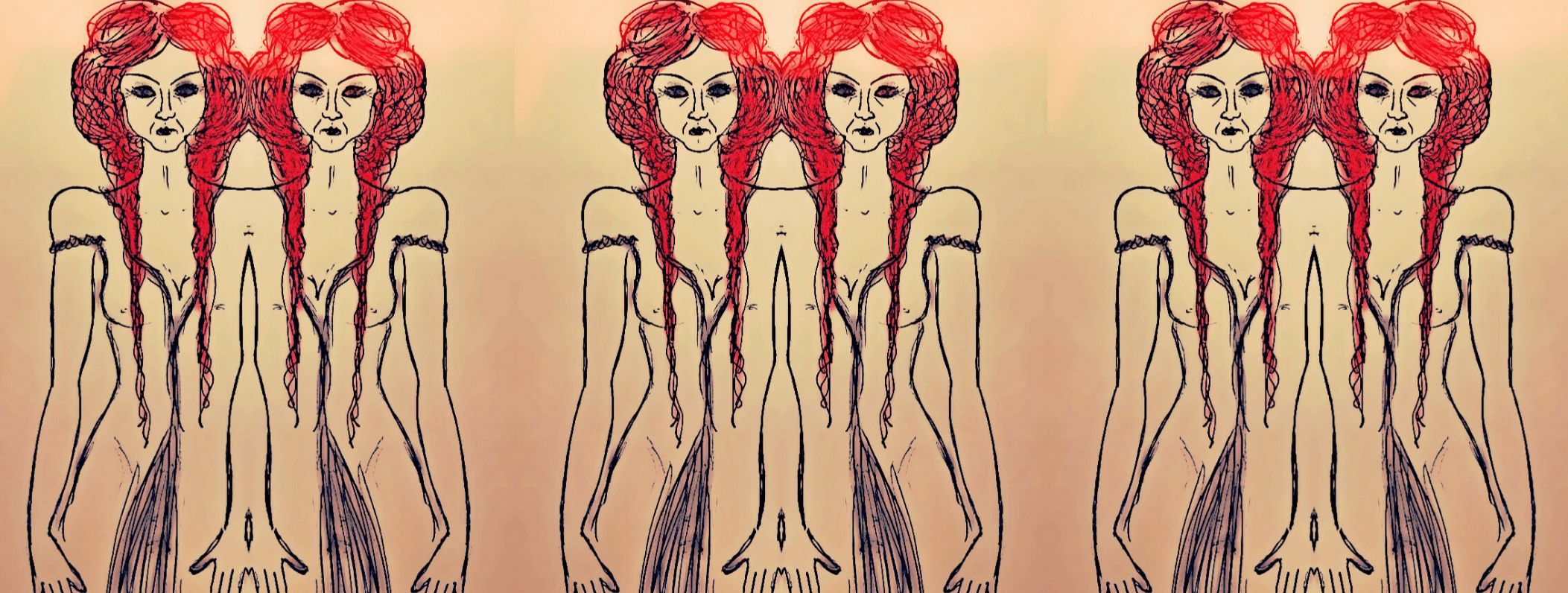
Esto es A R D E. Un ciclo autoconvocado de lectores y escritores, organizados de manera autogestiva que tiene lugar cada 15 días en diferentes espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Es horizontal, porque no hay una idea directriz o un maestre que determine qué es lo que está bien. Es abierto, porque para participar solo hay que ir (no es requisito tener ningún tipo de formación, simplemente curiosidad por la literatura) y es gratuito, porque no se cobra entrada. En cada encuentro se leen tres textos: a cada uno corresponde una ronda de devoluciones hecha por el público. Los textos publicados en esta sección han sido leídos en los encuentros y luego editados por sus autores en base a las devoluciones.
* * * * * *
Reseña de Facundo Tisera sobre LA MUJER DE PELO COLORADO
La cercanía que logra Cecilia Rodríguez en su cuento “La mujer de pelo colorado” es la puerta de entrada a una escritura que dialoga con la contemporaneidad. Una nieta que decide entregarse al amor por su abuela y resignificarle la existencia a partir de la escritura de distintas historias guardadas en la memoria de la anciana. Distintas historias: difusas, inconexas, incompletas. Sin embargo, la perla (¿o debiéramos decir el rubí rojo?) emerge desde el relato de una mujer que marcó la vida de la nona Delia Parodi de Cesarini: una particular comerciante de pelucas que conoció en su juventud. Hay un misterio ahí y debe resolverse por escrito.
Relatado en primera persona, es un cuento atrapante que nos va a llevar hasta la última hoja viajando por una prosa clara, actual, directa y viva. Hay algo del legado borgeano en la construcción del relato. Escribir es, básicamente, reescribir lo escrito y Cecilia Rodríguez lo trabaja aquí apoyándose en un hermoso cuento de Borges. La pregunta es interesante: ¿qué sucede con aquellos personajes que los autores elijen dejar entre las sombras? ¿No podríamos pensar, acaso, que sus historias son tan importantes como las de los protagonistas? Tal y como demostró Truman Capote, no hay historias malas, sólo hay que saber contarlas. En “La mujer de pelo colorado” la autora entra en el juego y busca dar respuestas a estas cuestiones.
* * * * * *
LA MUJER DE PELO COLORADO, por Cecilia Rodríguez
¡Cuándo me alzaré desde esta tumba de flores!
¡Cuándo me moveré en dulce cuerpo apto para la vida
Y el amor, y el placer, y la lucha rojiza
De corazones y labios! ¡Ay, pobre de mí!
Jonh Keats, Lamia
Unos meses antes de morir, mi abuela, a quién conocí bajo el nombre de Delia Parodi de Cesarini, me confesó un deseo largamente postergado:
—Siempre quise escribir… Siempre no… Desde 1986… Ese año intenté unos apuntes… unos bocetos… un relato basado en un recuerdo de cuando era joven… pero después… no sé… me dio cosa… no seguí… ahora me arrepiento…
La voz de la nona se quebró un poco al alzar sus manos achacadas por el reuma… Le pedí el borrador de 1986 y adujo haberlo perdido, cosa que era mentira (lo encontré luego del velorio, adentro de una caja con un candado que tuve que romper). Le sugerí, entonces, que me contara la historia para que la escribiéramos en común. Se negó.
—Eso no es escribir. No se puede andar mirando la cara del lector a cada rato, porque entonces te empieza a dar vergüenza…
A los dos días le llevé un celular y le expliqué cómo hacer para mandarme audios. Le dije que podía contarme las historias y también darme indicaciones de cómo quería ponerlas por escrito. La cosa abrió una suerte de compuerta y entraron a llegarme decenas y decenas de relatos, interrumpidos por correcciones, divagaciones, olvidos -su memoria ya no era buena-, pérdidas del hilo de la trama, contradicciones, reorganizaciones de los tiempos, cambios de nombres de personajes, tachaduras orales, comentarios sobre otros libros, lisos y llanos plagios, retos al perro, gritos a la vecina y un torbellino de quejas sobre mi vida, mis novios, mis ocupaciones y mis ideas. Un caos. Los audios me llegaban a cualquier hora y especialmente a la madrugada. Algunas historias eran malas, otras buenas, la mayoría incomprensibles.
La visité semanas después y le propuse empezar a trabajar el más coherente de los audios, que, no casualmente, se correspondía con el boceto de 1986. Era la historia de la mujer de pelo colorado.
—Ese es el peor de todos, prefiero trabajar otra cosa, algo que sea ficción, yo quiero ser escritora, no una vieja escribiendo memorias.
La consentí. Empezamos con un cuento malísimo sobre dos acróbatas. La llevé a ver el Cirque du Soleil para que se inspirara. Luego me ordenó armar un cuento inspirado en un cuadro de Hopper y, acto seguido, se le dio por concebir historias basadas en mis experiencias (amorosas, periodísticas, familiares…) cosa que no me hizo mucha gracia, pero también consentí a la espera de que me dejara trabajar a continuación en la colorada o al menos en alguno de los otros audios que hablaban de recuerdos de ella. No ocurrió. El siguiente proyecto fue reescribir una parte de Hamlet y me hizo leerle el original en inglés -aunque ella no entendía el idioma- para “captar la música y el clima poético”. Finalmente, tuvo el plan absurdo de escribir una novela distópica donde los personajes hablaran con un dialecto super extraño que mezclara lunfardo argentino con filosofía clásica griega. Nos abatatamos dos meses con esto hasta que logré convencerla de que convenía dejar los borradores que teníamos como un cuento fragmentario y dedicarnos a algo más interesante y, sobre todo, publicable. Le dije que ahora se vendían mucho los textos autobiográficos y que ella no sería menos artista por el hecho de basarse en sus propias memorias. Creo que la idea de un libro -promesa que yo en ese momento no tenía ninguna intención de cumplir- le encendió un poco el ego y entonces, finalmente, aceptó.
—Bueno, está bien, la semana que viene empezamos con la mujer de pelo colorado.
La nona, sin embargo, partió antes de decidir cómo contar lo que sigue.
*
La cosa ocurrió en los años ’40. Mi abuela -que aún no se llamaba Delia, aunque así la nombraré en este relato- conocía por primera vez el hambre. El tercer cliente que llevó a lo que yo entendí como un bulín de Retiro le dijo que pasando el Mercado de Flores y la plaza San Martín un negocio pagaba lo que tres meses en Alpargatas por unas buenas crenchas. Sucede que ella tenía todavía una larga cabellera rubio oscuro, herencia de su niñez burguesa.
Treinta y cinco horas después de jurar ante ese hombre que jamás vendería su pelo, Delia se armó las trenzas y afiló tijeras. Envolvió las serpientes en un chal ajado por manchas de humedad y, con ese paquete entre manos y una cresta ridícula en la cabeza, emprendió camino. Miró siempre hacia el piso hasta que entró en el Mercado de Flores y los perfumes y los colores y la frescura de cada pétalo atraparon su atención. Cometió la imprudencia de afilar los sentidos. Escuchó a una señora que caminaba a su lado quejarse ante otra por el mal olor… Una viene al mercado a oler delicadeces y aparece esto… Delia se verificó observada. Mujeres llevando apretados ramos pasaban a su lado frunciéndose como quien muerde una chinche entre la espinaca. Hombres comprando rosas y dando indicaciones a los gritos a los floristas japoneses, viraban los ojos para verla pasar, con mezcla de lujuria y odio. Hubo allí una que otra mirada de piedad, aunque no supo Delia diferenciarlas del asco. La distrajo de su vergüenza un niño japonés que salió gateando de abajo de uno de los puestos. De la boca infantil colgaba una rosa bellísima: blanca, jaspeada en rojos. Mi abuela tuvo el ímpetu de arrimarse a sacarle esa cosa espinosa y se sorprendió al ver que el niño no sentía dolor. Torpemente, el chico se puso de pie, entregó la rosa a mi abuela y sacó la lengua entre dos dientes de leche para interceptar una gota gruesa de sangre que caía desde el labio superior.
En 1986 mi abuela escribió que el niño dijo algo que ella no entendió. Años después, grabó en un audio la palabra Nabeshima. Lo que queda claro es que un nombre en japonés se dijo esa tarde de —calculo yo— 1944 y que luego de decirla el chico salió corriendo. Ella miró al puestero y a los otros a su alrededor, a ver si alguien le reclamaba la rosa. Nadie lo hacía. De hecho, ya nadie la miraba. Puso el regalo arriba del paquete de pelo y siguió camino.
No tardó en encontrar el negocio que buscaba. Se enfrentó a la amplia vidriera y a sus tres hileras de cabezas de maniquíes que exhibían pelucas en todas las gamas del rubio y el pardo. Al entrar, una campanilla atrajo al mostrador a un japonesito de unos 16 o 17 años. Sin decir nada, el joven alzó la mano como si hiciera señas a un sordo. Delia caminó hasta allí con un leve temblor de piernas. Corrió la rosa a un costado y desenvolvió las trenzas. El muchacho, casi sin examinarlas, abrió la caja y sacó tres billetes que no llegaban ni a un quinto de lo que Delia esperaba. Ella protestó. El otro también habló: pelo feo, vale menos. Delia sintió afrenta. Dijo algo mezquino, lo trató quizá de chino, de amarillo y todo aquello que estuviera segura de que el japonesito iba a entender, porque ya lo había oído antes. Detrás del joven, que no parecía inmutarse, se abrió una puerta. Un haz repentino de luz inundó el negocio. Se veía que la puerta conectaba a una cocina. Se veían también dos siluetas. Una más atrás, en la cocina, postrada en una silla de ruedas. Otra más adelante, ingresando al negocio. El japonés se retiró rápidamente por otra puerta que había al costado, como si no le fuera dado estar en presencia de la figura delgada y alta que acababa de ingresar. Las dos puertas se cerraron a la vez. La luz se estabilizó y la figura se reveló mujer. A mi nona se le hizo en ese momento de unos 50 años, aunque luego sabría que era más vieja. Lo primero que atrapaba la atención era el pelo colorado, rayado por mechones canos, todo recogido y abundante. Ni una sola peluca en todo el negocio se le asemejaba en belleza y brillo. La cara y el cuello estaban surcados por arrugas. El cuerpo era recto. Estaba encorsetada hasta la cintura en un traje entallado de busto a cadera. La pollera terminaba antes que la pantorrilla para revelar medias de nylon (de esas que tenían una línea negra por detrás) y más abajo tacos medianamente altos. Llevaba escaso maquillaje. Exhibía pecas nativas, diferenciadas aún de las manchas que dejan la vejez y el sol.
La mujer de pelo reluciente se acercó al mostrador. Observó sin ninguna probidad a mi abuela y sonriendo débilmente comenzó a hablar (he de reconstruir los diálogos en base al relato más reciente de mi abuela, aunque respetaré los modismos de la época).
—Sepa disculpar. El joven Yakamoto tiene instrucciones precisas de pagar menos por todo pelo que no sea cortado aquí. Verá, por más increíble que parezca, hay de sobra mujeres desesperadas, que, enteradas de lo mucho que se valora el buen cabello en este humilde negocio, son capaces de inmiscuirse por las noches en las casas de buenas familias y venir aquí a vendernos pelo robado. Hemos tenido quejas de las propias víctimas al ver su pelo expuesto en nuestra vidriera. Desde entonces, tenemos una regla precisa: todo cabello que no sea cortado aquí mismo vale menos. De este modo pagamos el precio justo a toda persona que pueda dar fe de honestidad y evitamos incentivar el hurto.
—Pero este pelo es mío, nadie lo va a reclamar.
—Lamentablemente no puede darme ninguna garantía. Este pelo que usted trae —abrió con un dedo el paquete, para verlo mejor— es sin dudas muy bonito. Se nota que ha conocido las bondades de la higiene, el peinado y el perfume, se nota que perteneció a alguien que al menos durante su niñez estuvo bien alimentada, elemento clave para hacer crecer un pelo tenso y brilloso… Diría incluso que este olor rancio que tiene es porque ha pasado apenas una noche de tugurio, post mortem… De modo que el dinero que usted recibirá es el que el joven Yakamoto le ha dado y ni un centavo más… La próxima vez venga con las trenzas adheridas y se las cortamos acá…
Mi abuela, consumida por la indignación, no pudo hacer más que agarrar los tres billetes, romperlos y tirárselos en la cara.
Mientras se iba, dejando pelo y rosa sobre el mostrador, la colorada dijo una última cosa que Delia escribió en 1986 y contó exactamente igual unas décadas después: un acto de soberbia, romper dinero es como tirar pan.
Esa noche, hambrienta, mi nona recibió a un policía, un ferroviario y dos marineros. Cuando el último se fue, comenzaba a amanecer y ella, tendida boca abajo, sintió el rancio de la sábana. Maldijo. Consideró que había actuado mal, que se había dejado pisotear y estafar. Incluso sospechó que el regalo de la rosa había sido parte del engaño, para que ella entrara con la guardia baja y el golpe fuera parálisis. Entendió que no tenía por qué ser tan tonta. Se descubrió ya ducha en las artes de la venganza y decidió que esta le tocaba en ley. Planificó. Tomo más clientes y cada vez que uno la cogía pensaba solo en la colorada y en lo que le haría. Ganó algo de dinero, se compró una peluca barata en otro negocio y un vestido más o menos decente que le permitiera perderse por la calle Florida sin ser detectada. Vigiló el negocio durante siete días. Aprendió que Yakamoto llegaba a las 7.15, ingresaba sin abrir al público y volvía a salir con un hombre postrado en silla de ruedas, que parecía muy viejo y ausente. Lo llevaba hasta la plaza San Martín y luego al Mercado de Flores. Volvía siempre con un ramo y otros paquetes en la falda del viejo. Lo entraba y solo después desplegaba al público la vidriera llena de pelucas. Al mediodía, el negocio cerraba sin cubrir las vidrieras y Yakamoto se perdía en la puerta de atrás, ingresando a la cocina y a la casa. Recién a las cuatro de la tarde se volvía a ver movimiento. Yakamoto salía de la casa, daba vuelta el cartelito de cerrado y se iba al Mercado de Flores, a relevar a su padre del puesto. Apenas Yakamoto se perdía en la esquina, la colorada emergía y se ubicaba en el mostrador. A las ocho de la noche Yakamoto volvía, intercambiaba algunas palabras con la colorada, cerraba el negocio y se iba. No había más movimiento hasta el día siguiente. Los sábados se abría solo hasta el mediodía y se veía únicamente a Yakamoto. Los domingos permanecía cerrado.
Delia decidió entrar un sábado a la medianoche, con Yakamoto lejos y la mujer dormida. Consiguió sustraer las llaves del bolsillo del saco del japonés mientras este atendía el puesto a camisa arremangada. Hizo copia y devolvió las originales a su lugar. Afiló las tijeras. Apenas puso pie furtivo en el negocio la invadió un olor dulce que se acentuó cuando abrió silenciosamente la puerta que daba a la cocina, portando como candil una única vela.
—Pase, siéntase como en su casa.
La voz provino desde lo oscuro, sin un ápice de ironía. Mi abuela juzgó prudente permanecer en silencio.
—A su derecha tiene el interruptor de la luz.
Supo mi abuela que quien hablaba era la colorada.
—Vamos, enciéndala de una vez. Ya que está aquí podrá ayudarme.
El foco amarillo alumbró una mesa colmada de flores, semillas, hierbas, morteros, tablas para cortar y cuchillas. Sobre uno de los morteros se encorvaba la mujer de pelo colorado, solo que ahora estaba completamente pelada según dejaba ver la redecilla que tenía en la cabeza. Llevaba un camisón blanco que traslucía los bordes de su cuerpo.
—Pido disculpas por la facha, no la esperaba a estas horas de la noche. Supongo que viene a buscar su rosa. Yakamoto tuvo que recurrir a todos los secretos de la floristería para mantenerla viva. La verdad es que la ha olvidado aquí varias semanas —con una mano señaló un florero que estaba sobre la mesada de la cocina.
—No vengo por eso —dijo mi abuela y sacó las tijeras, aunque ya no sabía qué hacer con ellas.
—Ya veo. Eso explica la hora y la grosería de no anunciarse… También demuestra que el pelo era suyo, al fin y al cabo.
—Sí.
—Bien, no habrá necesidad de venganza, que usted no es ni está tratando con un gaucho bruto. Ha demostrado honestidad y le pagaré esta noche el precio completo y un adicional equivalente a los billetes que rompió, cosa que jamás habría hecho si yo no la hubiera ofendido. Le pido mis más sinceras disculpas.
Mi abuela dejó las tijeras sobre la mesa. La otra siguió.
—Además, al verme así pelada ya no sabe qué hacer con su venganza, ¿no?
—…
—¡Venga! No se angustie. Todo el mundo piensa que mi pelo es real y de hecho lo es. Me lo he cortado cada veinte años, desde los 15 hasta los 55. Tengo tres pelucas.
—¿Qué edad tiene?
—Más de la que aparento.
—¿Qué hace?
—Estoy haciendo un preparado que atempera los dolores.
—¿Es para el hombre que está en silla de ruedas?
—Sí… pero, ¿cómo sabe?
—Lo vi el otro día en esta cocina, cuando usted abrió la puerta para entrar al negocio.
—Claro, por supuesto… ahora está en la cama.
—¿Es su marido?
—¿Quiere ayudarme a picar esas flores? No se da una idea lo mucho que extraño la compañía de una mujer mientras ando en labores.
La colorada señaló un paquete que había arriba de la mesa. Al abrirlo, mi abuela percibió que el envoltorio era un trozo de piel de tigre, en cuyo centro había una mancha marrón. Lo que halló adentro la desconcertó.
—¿Son flores?
—Sí.
—Parecen yuyos.
—Si las mira de cerca verá que son flores y que están cargadas de semillas.
—Tienen un olor muy fuerte.
—Venga, tome cuchillo y tabla y deme una mano. Separe por favor las semillas.
—¿Así está bien?
—Píquelas un poco más. Si la rosa no le interesa, le pediré usarla también en la preparación, le da mejor consistencia…
—Úsela, pero respóndame algo, ¿cómo es que trabajaba a oscuras?
—Estoy perdiendo la vista y hace algunos años que me acostumbro a andar a oscuras por la casa, para practicar.
—Sin embargo, no sale a la calle.
—Veo que nos ha estado vigilando. Yakamoto juró que la había visto, con una peluca horrenda por la calle, pero no le creí.
—…
—¿Tiene usted más preguntas?
—…
—Venga, hágalas…
—¿Por qué se quedó pelada?
—La pelada es por opción. He descubierto que es más práctico tener pelo solo cuando se requiere. Cuando me lo corté por última vez, a los 55 años, no lo dejé crecer más. Sin embargo, si usted se acerca, podrá ver que mi cuero está totalmente cubierto de pequeños crecimientos colorados, venga, mire…
Se quitó la redecilla. Mi abuela se acercó a inspeccionar. Había menos de un centímetro de pelo y salía furiosamente rojo.
—¡No tiene canas!
—Yakamoto dice que debo tener algo raro con los pigmentos corporales. De hecho, lo único falso en mis pelucas son las canas. Se las hice teñir para que fuera más verosímil. Salvo a la peluca de los 15, a esa no la toqué, es la más bonita y hay quien pagaría fortunas por ella.
—No entiendo, ¿por qué se cortaría un pelo tan hermoso? Yo lo hice porque necesitaba dinero, pero usted no lo vendió…
—Bueno, de hecho, la de los 15 sí la vendí, pero la recuperé.
—¿Cómo es eso?
—La historia es demasiado larga y no creo recordarla completa. Le bastará saber que tuve que huir y necesité dinero. El hombre que está postrado salió en mi búsqueda y en su camino halló a la persona a la que yo le había vendido el pelo. Lo compró o lo robó, nunca lo supe. Lo cierto es que cuando volvimos a encontrarnos, décadas más tarde, él tenía el cabello en su poder. De algún modo lo había atesorado…
—Suena increíble…
—Usted es muy joven. Cuando se llega a viejo se ven varias cosas increíbles.
—¿Cómo se reencontraron? ¿Él la siguió buscando?
—No sé cuánto tiempo me buscó. El reencuentro fue de lo más casual. Me presenté por un trabajo para cuidar a un enfermo y resultó ser él.
—¿Y la reconoció?
—Sí, claro, todavía no estaba paralizado y tenía uso de razón.
—¿Y qué hizo cuando la vio?
—Se me tiró encima y quiso besarme. El hijo lo separó y estuvo a punto de echarme, pero el hombre le rogó que fuera yo quién lo cuidara. Luego el chico murió y el hombre quedó sin familia. Me dejó a cargo de sus propiedades y dinero a cambio de que siguiera cuidándolo. Vendí todo y compré esta casa y este negocio. Contraté a Yakamoto y aquí estoy. De modo que el sacrificio de trabajar por las noches en estos brebajes parece poco…
Mi nona permaneció en silencio varios minutos.
—Yo en su lugar preferiría morir.
—Yo también. Si me toca estar en sus zapatos, me daré muerte antes de perder mis facultades.
—…
—Vamos, no se angustie, este hombre eligió su suerte…
—¿Qué quiere decir?
—Le di la opción, antes de que perdiera la razón del todo… le pregunté si quería morir rápidamente o convalecer con el solo aliciente de mis brebajes. Eligió seguir vivo. Hace años que vive así.
Mi abuela consideró que era momento de irse. Desplegó las flores ya picadas sobre la tabla, se enjuagó las manos y se guardó las tijeras en el bolsillo. Antes de que pudiera decir algo, la otra habló.
—Si quiere retirarse, le daré el dinero ahora mismo. Pero si se queda y me ayuda con esto, le daré algo más. La peluca de mis 15. La encontrará del todo valiosa.
Mi abuela aceptó el trato. Lo que sigue me fue narrado de un modo más difuso. Intentaré reconstruirlo brevemente.
Las labores en la cocina continuaron. En 1986 mi abuela escribió que la sustancia que ayudó a cocer esa noche tiene su antecedente en la mitología egipcia y era el mismo caldo que manda a hacer el dios Ra para saciar la sed de sangre de Sekhmet. También citó en ese boceto un poema de Coleridge, en el que una tal Christabel ofrece a la vampiresa Geraldine un vino hecho de flores salvajes. Más cerca de nuestros días, supuso Delia que la cosa era de lo más mundana: un té de floripondio mezclado con cannabis y otros aditamentos para textura y color. Sea uno, lo otro o ambos, tanto la versión de 1986 como la narrada oralmente en el dos mil y pico coinciden en que el preparado incluyó una jeringa entera de la sangre del hombre postrado. Recuerda mi abuela que al ver la aguja el hombre pareció reaccionar por primera vez, pero no lo hizo con terror sino con esperanza. Luego de consumir un quinto del suero, las carnes decrépitas y manchadas del viejo empezaron a volver en sí. Lo primero que movió fueron los dedos, luego los pies, las manos, los brazos. Al ver la renovada vitalidad de su paciente, la colorada abrió las pesadas cortinas y la luz del amanecer reveló desnudez entre la tela del camisón blanco. Se puso una de las tres pelucas que reposaban en el tocador: era la de los 15, porque no tenía canas. Así, se acercó al viejo que más y más se movía, estirando los brazos para agarrarla. Le costó unos diez minutos al pobre hombre poder incorporarse, sacarse el suero y finalmente tocarla. Apenas la tocó más fuerza tuvo. Se puso de pie, la desnudó, la tiró en la cama, se desnudó, se le subió encima. En ningún momento objetó la presencia de mi nona ni dijo palabra: quizá eso no volvía.
Delia escribió en 1986 que ella solo miró la escena unos minutos y se fue a esperar a la cocina. En el audio que me hizo contó otra versión, pero me pidió omitirla. Solo una cosa es preciso aclarar: acabado el acto sexual el hombre volvió inmediatamente a su usual postración, como si la cura se le hubiera ido entera en un chorro de semen. Mi abuela me dijo que los ojos de ese hombre, al apagarse, tenían algo de esperanza perdida, «como si Prometeo, con el hígado regenerado, hubiera pensado que el águila no iba a volver».
En 1986 mi abuela garabateó que creía a la colorada parte de una raza de mujeres milenarias, que poblaron la tierra de espaldas a Dios y aprendieron a sobrevivir en los márgenes, pasándose las recetas de generación en generación. En el dos mil y tantos, sin negar nunca esta versión, Delia concluyó que la mujer de pelo colorado se había criado en esa forma de La Pampa que linda con la selva y que tenía en sí la crueldad de los hombres y la inocencia del tigre.
Juró Delia Parodi de Cesarini que promediando el mediodía de ese domingo de 1944 la mujer la acompañó hasta la puerta de salida, le pagó lo adeudado y le dio la peluca diciendo: «Úsela con cautela y no se angustie. Bandeira eligió su destino. Yakamoto también».
Aquí termina, palabras más o menos, el relato de mi abuela. Tres veces me grabó que el nombre que pronunció la colorada fue Bandeira, que, como se sabe, es el mismo que refiere Borges en el relato “El muerto”. Sin embargo, la nona nunca explicó por qué apareció también Yakamoto en esas palabras finales. Las últimas conclusiones que sacó, balbuceadas ansiosamente poco antes de morir, tomaron otra fisonomía y fueron por otros caminos.
Después del velorio, encontré la peluca colorada entre las porquerías que vegetaban en los roperos de mi abuela. Estaba en la misma caja que el boceto de 1986. Supe también que Yakamoto seguía vivo, o al menos aparentaba estar vivo en un geriátrico de Belén de Escobar. Quise hablar con él para saldar algunas dudas y, aunque me advirtieron que el viejo estaba con Alzheimer avanzado, me aventuré y llevé conmigo la peluca, a ver si el rojo le prendía la memoria. Lo que no sé es por qué decidí presentarme ante él con la cosa puesta. El japonés me hecho un ojo y murió en el acto. Un infarto, dijeron.
* * * * * *
Próximo encuentro de A R D E: jueves 18 de abril.
Lugar: Casa Dasein – Avenida Estado de Israel 4116.
Horario: 20 horas (puntual).
Para saber más sobre A R D E:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/arde.escritura/
EVENTO: https://www.facebook.com/events/409062449882972/
La ilustración que se encuentra en esta publicación fue creada por Cecilia Rodríguez, a su vez autora de LA MUJER DE PELO COLORADO.




No Comments